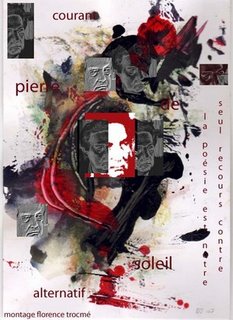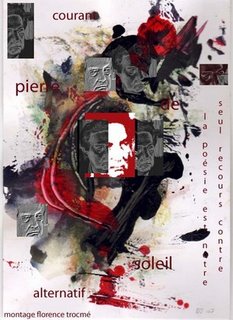
“A la objeción de que las mujeres son valores y no signos, y las palabras signos y no valores, Levi-Strauss responde que, sin duda, originalmente las segundas eran también valores (hipótesis que no me parece descabellada si pensamos en la energía que irradian todavía ciertas palabras)...No soy antropólogo y debería callarme. Aventuro, de todos modos, un tímido comentario: la hipótesis explica con gran elegancia y precisión las reglas de parentesco y matrimonio pero, ¿cómo se explica la prohibición misma, su origen y su universalidad?”
(Octavio Paz- Levi Strauss o el nuevo festín de Esopo)
Escepticismo, reflexión e ironía: tres aspectos que conviven simultáneamente en un texto que aborda temas objetivos, pero que, tanto en el plano de la expresión como en el del contenido, siempre trasunta subjetividad y estilo. Del latín Exagium “acto de pesar (algo)”, el Ensayo consiste precisamente en eso: examinar o someter a juicio los pro y los contra de algún hecho, tema o controversia.
En cuanto a la exposición de los argumentos, no sigue un orden riguroso y sistemático. El punto de vista que asume el autor al tratar el tema adquiere primacía en el ensayo. La nota individual, los sentimientos del autor, sus gustos o aversiones son algunas de sus características, acercándolo mucho más al texto literario que al paper científico. Su carácter intuitivo y asistemático – lo que no implica falta de coherencia o menor profundidad- deja en evidencia no sólo una particular forma de interpretar el mundo, sino que también un estilo propio e inconfundible. No es de extrañar entonces que este género haya nacido en el contexto de la era renacentista, donde los valores del hombre y sus diversas manifestaciones culturales y artísticas, cobran una especial relevancia. Para Montaigne, uno de sus más reconocidos gestores, escribir un ensayo consistía simplemente en “La capacidad de separar tu alma del vulgo y juzgar con libertad sobre las cosas”.
El verdadero ensayista debe demostrar un apropiado dominio de las materias abordadas y buena dosis de cultura general para desarrollar amenamente un tema mediante la exposición de distintos puntos de vista. Por lo tanto, el requisito mínimo para escribir un ensayo, consiste en estar lo suficientemente informado con respecto de un tema para desarrollarlo con la mayor naturalidad y profundidad posible, tal como lo hace aquí nuestro autor citado:
Sobre la Traducción ( Octavio Paz)
Cada texto es único y, simultáneamente, es la traducción de otro texto. Ningún texto es enteramente original porque el lenguaje mismo, en su esencia, es ya una traducción: primero, del mundo no- verbal y, después, porque cada signo y cada frase es la traducción de otro signo y de otra frase. Pero ese razonamiento puede invertirse sin perder validez: todos los textos son originales porque cada traducción es distinta. Cada traducción es, hasta cierto punto, una invención y así constituye un texto único.
El texto original jamás reaparece (sería imposible) en la otra lengua; no obstante, está presente siempre porque la traducción, sin decirlo, lo menciona constantemente o lo convierte en un objeto verbal que, aunque distinto lo reproduce: metonimia o metáfora. Las dos, a diferencia de las traducciones explicativas y de la paráfrasis, son formas rigurosas y que no están reñidas con la exactitud: la primera es una descripción indirecta y la segunda una ecuación verbal.
La condenación mayor sobre la posibilidad de traducción ha recaído sobre la poesía. Condenación singular si se recuerda que muchos de los mejores poemas de cada lengua de Occidente son traducciones y que muchas de esas traducciones son obra de grandes poetas. La razón de la incapacidad de muchos poetas para traducir poesía no es de orden puramente psicológico, aunque la egolatría tenga su parte, sino funcional: la traducción poética es una operación análoga a la creación poética, sólo que se despliega en sentido inverso.
En la prosa la significación tiende a ser unívoca mientras que, según se ha dicho con frecuencia, una de las características de la poesía, tal vez la cardinal, es preservar la pluralidad de los sentidos. En verdad se trata de una propiedad general del lenguaje; la poesía la acentúa pero, atenuada, se manifiesta también en el habla corriente y aun en la prosa.
El poeta, inmerso en el movimiento del idioma, continuo ir y venir verbal, escoge unas cuantas palabras o es escogido por ellas. Al combinarlas, construye su poema: un objeto verbal hecho de signos insustituibles e inamovibles. El punto de partida del traductor no es el lenguaje en movimiento, materia prima del poeta, sino el lenguaje fijo del poema. Lenguaje congelado y, no obstante, perfectamente vivo. Su operación es inversa a la del poeta: no se trata de construir con signos móviles un texto inamovible, sino de desmontar los elementos de ese texto, poner de nuevo en circulación los signos y devolverlos al lenguaje. Hasta aquí la actividad del traductor es parecida a la del lector y a la del crítico: cada lectura es una traducción, y cada crítica es, o comienza por ser, una interpretación.
Para el crítico el poema es un punto de partida hacía otro texto, el suyo, mientras que el traductor, en otro lenguaje y con signos diferentes, debe componer un poema análogo al original. Así, en su segundo momento, la actividad del traductor es paralela a la del poeta, con esta diferencia capital: al escribir, el poeta no sabe cómo será su poema; al traducir, el traductor sabe que su poema deberá reproducir el poema que tiene bajo los ojos.
Traducción y creación son operaciones gemelas. Por una parte, según lo muestran los casos de Baudelaire y de Pound, la traducción es indistinguible muchas veces de la creación; por otra, hay un incesante reflujo entre las dos, una continua y mutua fecundación. Los grandes períodos creadores de la poesía de Occidente han sido precedidos o acompañados por entrecruzamientos entre diferentes tradiciones poéticas. Esos entrecruzamientos a veces adoptan la forma de la imitación y otras la de la traducción.
Los críticos estudian las "influencias" pero ese término es equívoco. Todos los estilos han sido translingüísticos. Los estilos son colectivos y pasan de una lengua a otra; las obras, todas arraigadas a su suelo verbal, son únicas... Únicas pero no aisladas: cada una de ellas nace y vive en relación con otras obras de lenguas distintas.
En cada periodo los poetas europeos - ahora también los del continente americano, en sus dos mitades- escriben el mismo poema en lenguas diferentes. Cada una de esas versiones es, asimismo, un poema original y distinto.
Cierto, la sincronía río es perfecta pero basta alejarse un poco para advertir que oímos un concierto en el que los músicos, con diferentes instrumentos, sin obedecer a ningún director de orquesta ni seguir partitura alguna, componen una obra colectiva en la que la improvisación es inseparable de la traducción y la invención de la imitación. A veces, uno de los músicos se lanza a un solo inspirado; al poco tiempo los demás lo siguen, no sin introducir variaciones que vuelven irreconocible el motivo original.
Febrero de 1975
Por su naturaleza única y por el hecho de constituir el reflejo latente de nuestro mundo moderno, el ensayo ha dado origen a un importante corpus teórico que lo analiza e interpreta.He aquí un listado de referencias acerca del tema:
· Adorno, Theodor W. "El ensayo como forma". Notas de literatura (Barcelona: Ariel, 1962), pp. 11-36. (Escrito originalmente en alemán: "Der Essay als Form". Noten zur Literatur (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1958), pp. 9-49. Cree Adorno que "la actualidad del ensayo es la actualidad de lo anacrónico", pues "se ve aplastado" entre la ciencia y la filosofía. Reflexiona, entre otros aspectos, sobre el "carácter fragmentario" e "impulso asistemático" del ensayo, y lo enfrenta a las cuatro reglas cartesianas.
· Alazraki, Jaime. "Borges: una nueva técnica ensayística". El ensayo y la crítica literaria en Iberoamérica. Editado por Kurt L. Levy y Keith Ellis (Toronto: Universidad de Toronto, 1970), pp. 137-143. El estudio se propone "definir la aportación de Borges al ensayo". En el proceso compara los ensayos de Borges sobre Kafka con los de Ezequiel Martínez Estrada y observa que en Borges, "en sus 'inquisiciones' hay una dimensión imaginativa nueva en el ensayo hispanoamericano". Los ensayos de Borges, pues, se apartan de los "términos de estructura discursiva del ensayo tradicional". Y en "el tratamiento de los temas de los ensayos no difiere del empleado en sus narraciones".
· Alazraki, Jaime. "Tres formas del ensayo contemporáneo: Borges, Paz, Cortázar". Revista Iberoamericana 118-119 (1982): 9-20. Explora tres "direcciones en las que el ensayo hispanoamericano se aventura en formas que lo renuevan como género". Lo hace a través de las obras de Borges, Paz y Cortázar que, "han obligado al ensayo a cruzar sus propios límites". "Borges dispone los materiales de sus ensayos según un modelo más próximo a la narración breve que al discurso ensayístico". "El ensayo de Paz es un ejercicio de reconciliación entre dos géneros—ensayo y poesía". "Los ensayos de Cortázar se aproximan a la novela por su actitud de diálogo".
· Alonso Pedraz, Martín. "Segunda forma: el ensayismo". Ciencia del lenguaje y arte del estilo (Madrid: Aguilar, 1960), pp. 470-472. El estudio consta de tres partes. En la primera incluye un intento, sin mucho éxito de definición del ensayo; en la segunda anota opiniones sobre el ensayo de Ortega y Gasset, Azorín y Unanumo; en la tercera parte incluye, con un criterio un poco caprichoso, listas de nombres de "ensayistas" españoles, hispanoamericanos y filipinos.
· Alvar, Manuel. "Historia de la palabra ensayo en español". En Ensayo (Málaga: Diputación Provincial de Málaga, 1980), pp. 11-43. Estudio sistemático y documentado del término "ensayo" en sus diversos significados, con énfasis en el origen y desarrollo de la palabra ensayo para designar un género literario.
· Anderson Imbert, Enrique. "¿Quién es el padre del ensayo?" Los domingos del profesor (Buenos Aires: Editorial Cultura, 1965), pp. 1-3. Niega que se pueda conceder un origen concreto al ensayo, para lo cual comenta y compara los ensayos de Montaigne con los de Bacon. Para él, el ensayo, "en tanto género abstracto y universal, no existe sino en la cabeza de los profesores. Lo que sí existe son 'los ensayos', concretos, sigularísimos e irrepetibles en la historia de la literatura".
· Bachmann, Dieter. Essay und Essayismus. Stuttgart: Kohlhamer, 1969. 220 pp. Comentarios críticos acerca de diversos ensayistas. Se incluyen fragmentos de ensayos de M. Rychner, R. Kassner, H. Mann, W. Benjamin, H. Broch, R. Musil. Finaliza con un estudio acerca del ensayismo y una bibliografía sobre cada uno de los autores mencionados.
· Baroja, Pío. "Las biografías y los ensayos". Obras completas (Madrid: Biblioteca Nueva, 1948), vol. 5, p. 1108. Habla despectivamente de los ensayos como obras de divulgación carentes de originalidad. Se manifiesta también contra los intentos de considerar el género ensayístico como algo nuevo.
· Benson, Arthur Christopher. "The Art of the Essayist". Types and Times in the Essay. Editado por Warner Taylor (New York: Harper and Brothers Publishers, 1932), pp. 3-12.
· Carballo Picazo, Alfredo. "El ensayo como género literario. Notas para su estudio en España". Revista de Literatura, 5 (1954): 93-156. Es el estudio más completo hasta su fecha. Comienza con una crítica de lo escrito sobre teoría del ensayo, para detenerse en el significado del término ensayo y su desarrollo hasta nuestros días. El resto del estudio podemos agruparlo en las siguientes secciones: reflexiones en torno al ensayo como género literario; análisis del ensayo de Montaigne y su influencia en España; decadencia de la novela y éxito del ensayo; la preocupación por España y el ensayo; el ensayo como respuesta a la circunstancia de nuestro tiempo y estudio del ensayo a través de la obra de Ortega y Gasset.
· Clemente, José Edmundo. El ensayo. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 1961. (La obra se divide en dos partes: una introducción teórica y una antología de ensayos. El estudio teórico, pp. 7-32, queda estructurado en tres partes: A) "Qué es el ensayo", pp. 7-15, donde establece diferencias entre el ensayo y la novela, la crítica, la poesía y la filosofía; B) "Breve historia del ensayo", pp. 16-26, que es un desarrollo y evolución esquemática del ensayo con énfasis en el iberoamericano; C) "Teoría del ensayo", pp. 27-32, donde reflexiona sobre la extensión, las digresiones, el estilo y la intuición en el ensayo.
· Crothers, Samuel McChord. The Modern Essay. Chicago: American Library Association, 1926. 37 pp. A forma de introducción y comentando la frase "la lectura con un objetivo", compara diferentes estilos de ciertos ensayistas modernos. No da énfasis al aspecto teórico.
· Chadbourne, Richard M. "A Puzzling Literary Genre: Comparative Views of the Essay". Comparative Literature Studies 20, No. 2 (1983): 133-153. La sección V de este trabajo, páginas 143-145, trata de "The Spanish and Latin-American Essays".
· Dellepiane, Angela B. "Sábato y el ensayo hispanoamericano". Asomante 22, No. 1 (1966): 47-59. Sin detenerse en considerar el aspecto teórico del ensayo, estudia los ensayos de Sábato en su relación con la tradición iberoamericana y europea.
· Díaz-Plaja, Guillermo. "El ensayista y su soledad". Memoria de una generación destruida (1930-1936) (Barcelona: Editorial Delos-Ayma, 1966), pp. 115-118. Reflexión en torno al escritor de ensayos y su situación actual.
· Earle, Peter G. "El ensayo hispanoamericano como experiencia literaria". El ensayo y la crítica literaria en Iberoamérica. Editado por Kurt L. Levy y Keith Ellis (Toronto: Universidad de Toronto, 1970), pp. 23-32. Divide el estudio en tres partes: considera primero "las circunstancias" en los géneros literarios y en el éxito del ensayo iberoamericano en el que se "buscó y se encontró un equilibrio de lo nacional y lo universal". En la segunda parte, que denomina "Definición", es donde expone sus reflexiones teóricas al considerar el ensayo como "la forma más dramática desde el punto de vista del escritor mismo". Este dramatismo "se debe a tres factores fundamentales del género: a) su calidad de autobiografía espiritual; b) su perspectiva de diálogo directo entre autor y lector; c) el predominio de la experiencia sobre la creación, como fin del deber artístico". La tercera parte, "Los ensayistas", son profundas reflexiones desde una perspectiva de conjunto, en torno a los ensayistas iberoamericanos.
· Earle, Peter G. "On the Contemporary Displacement of the Hispanic American Essay". Hispanic Review 46 (1978): 329-341. Es un profundo estudio de la situación actual del ensayo y sobre todo del ensayo iberoamericano. Analiza por qué el ensayo se encuentra en el presente en un estado de letargo, para terminar afirmando que el género ensayístico posee en sí mismo todos los elementos de regeneración que le garantizan una nueva primavera.
· Earle, Peter G. "Meditación sobre una lectura: los ensayos de Ariel Dorfman". Insula 545 (1992): 26-27. Sobre el ensayo como el género menos vulnerable a la tiranía de las teorías literarias que se ven a sí mismas como fin con indiferencia de la realidad del texto.
· Fernández de la Mora, Gonzalo. "El artículo como fragmento". Antología literaria de ABC: El artículo 1905-1955 (Madrid: Editorial Prensa Española, 1955), pp. VII-XXV. Es propiamente un estudio sobre el artículo de periódico. Posee una sección, "Artículos y ensayos", donde establece las semejanzas y diferencias entre el artículo y el ensayo.
· Fischer, Andreas. Studien zum historischen Essay und zur historischen Porträtkunst an ausgewählten Beispielen. Berlin: Walter de Gryter, 1968. 226 pp. Estudia el ensayo a través de la obra de A. Cowley, H. von Treitschke, H. Oncken, T. Macauly, T. Mann, H. Mann y W. Andreas. Posee una amplia introducción, "Überblick über das Gesamtgebiet", y bibliografía. En el último capítulo resume las ideas expuestas en el libro.
· García Gual, Carlos. "Ensayando el 'ensayo': Plutarco como precursor". Revista de Occidente 116 (1991): 25-42. Reflexiones generales sobre precursores del ensayo y algunas de sus características.
· Gide, André. "Presenting Montaigne". The Living Thoughts of Montaigne (New York: Longmans, Green and Co., 1939), pp. 1-27.
· Giordano, Jaime. "El ensayo hispanoamericano de las últimas generaciones". Mundo (México) 1. No. 1 (1987): 73-79. A pesar de su brevedad, presenta uno de los panoramas mejor logrados del ensayo contemporáneo iberoamericano. Sus conclusiones en forma de cuatro proposiciones que caracterizan y proyectan la ensayística actual.
· Gómez-Martínez, José Luis. "El ensayo y su función social". Diálogos 69 (1976): 14-15. Junto a consideraciones teóricas generales sobre el ensayo, se estudia su carácter dialogal, su relación con el periódico y su función en la sociedad actual. Se reproduce en Teoría de la crítica y el ensayo en Hispanoamérica, La Habana: Editorial Academia, 1990, pp. 112-115.
· Haas, Gerhard. Essay. Stuttgart: Metzlersche Verlag, 1969. 88 pp. Divide el libro en ocho secciones: I. El concepto y el término ensayo. II. Historia del ensayo. III. Delimitaciones (problemas metodológicos). IV. Aspectos y formas del ensayo. V. Características principales. VI. Limitaciones. VII. Ensayo y novela. VIII. Ensayo y sociedad.
· Lagmanovich, David. "Un ensayo de Ernesto Sábato: 'Sobre los dos Borges'". Homenaje a Ernesto Sábato. Editado por Helmy F. Giacoman (New York: Anaya-Las Américas, 1973), pp. 275-293. (En la primera parte del estudio desarrolla lo que entiende por ensayo a partir de la definición de Anderson Imbert y de las siguientes "características básicas del género: 1) brevedad; 2) amplio registro temático; 3) aceptación de la digresión; 4) recursos artísticos en la exposición de las ideas; y 5) punto de vista personal". En la segunda parte analiza el ensayo de Sábato.
· Latcham, Ricardo A. "El ensayo en Chile en el siglo XX". Cuadernos Hispanoamericanos 46 (1935): 56-77. Estudio de los ensayistas chilenos más importanes de la primera mitad del siglo XX. No considera el aspecto teórico.
· Loveluck, Juan. "Esquividad y concreción del ensayo". Literatura Chilena 22 (1982): 2-7. Reflexión panorámica y precisa a la vez, estructurada en tres partes: 1. características y definición a través de su "esquividad"; 2. reflexión en torno a la palabra "ensayo" y 3. su conexión con Iberoamérica. Se reproduce este estudio en El ensayo hispánico, Columbia: University of South Carolina, 1984, pp. 29-43.
· Marías, Julián. "Ensayo y novela". Insula 98 (1954): 1-2. Compara el ensayo con la novela y estudia el ensayismo en la novela contemporánea basándose ante todo en la obra de Unamuno. Piensa que "lo normal es que la novela descarrile en el ensayo".
· Marichal, Juan. La voluntad de estilo. Teoría e historia del ensayismo hispánico. Madrid: Revista de Occidente, 1971, 271 pp. (Primera edición, Barcelona: Seix Barral, 1957). Las reflexiones en torno a una teoría del ensayo se encuentran en la introducción, pp. 15-23; en ella se desarrolla el concepto de "voluntad de estilo" y se medita sobre las características del ensayo. Uno de sus puntos primordiales es la consideración de que, "hablando estrictamente, no hay ensayos sino ensayistas".
· Montaigne, Michel E. Oeuvres complètes. Editado por Albert Thibaudet y Maurice Rat. Bruges: Bibliothèque de la Pléiade, 1967. En el ensayo número 50 del libro primero, "De Democritus et Heraclitus", habla Montaigne explícitamente de las características de sus ensayos.
· Nicol, Eduardo. "Ensayo sobre el ensayo". El problema de la filosofía hispánica (Madrid: Editorial Tecnos, 1961), pp. 206-279. Profundo ensayo sobre el ensayo. Considera principalmente las semejanzas y diferencias entre el ensayo y la filosofía.
· Reyes, Alfonso. "Las nuevas artes". Obras completas (México: Fondo de Cultura Económica, 1959) Vol. IX, 400-403.
· Robb, James Willis. El estilo de Alfonso Reyes. Imagen y estructura. México: Fondo de Cultura Económica, segunda edición revisada y aumentada, 1978, 303 pp. Aunque de modo directo sólo hace una somera mención al aspecto teórico del ensayo en la sección "Definiciones y límites", pp. 21-23, de la introducción, todo el libro, y en especial el capítulo cinco, supone un intento de comprensión de lo que es ensayo. Es de especial interés su clasificación de los ensayos, pp. 180 y ss., donde sigue y amplía la de José Luis Martínez.
· Roy, Joaquín. "Cristóbal Colón, periodista". Texto Crítico 6, Nos. 16-17 (1980): 114-134. Estudio profundo en torno a las relaciones entre ensayo y periodismo. Consta de las siguientes secciones: 1. "El ensayo: un género con complejo de inferioridad", 2. "Cohabitación con el periodismo", 3. "La lengua del periodismo", 4. "Cartas, historia, biografía, crónica", 5. "Colón, periodista", 6. "El ensayo y el periodismo en América Latina: diacronía", 7. "Tema y transfiguración del ensayo hispanoamericano".
· Toro, Fernando de. "El laberinto de la soledad y la forma del ensayo". Cuadernos Hispanoamericanos 343-345 (1979): 401-416.
· Torre, Guillermo de. "José Ortega y Gasset: el ensayista literario". Las metamorfosis de Proteo (Buenos Aires: Editorial Losada, 1956), pp. 43-50. Incluye una sección, "¿Qué es el ensayo?" donde, junto a reflexiones varias, éste es considerado como obra de arte. Se basa en los escritos de Ortega y Gasset, pues en él "la parte de creación no es inferior a la parte de reflexión".
· Torri, Julio. "El ensayo corto". Tres libros (México: Fondo de Cultura Económica, 1981), pp. 33-34. Ensayo sobre la "brevedad" del ensayo.
· Uribe Echevarría, Juan. El ensayo: estudios. Santiago: Editorial Universitaria, 1958, 255 pp. Antología de estudios sobre el aspecto teórico del ensayo y su desarrollo en el mundo hispánico. Incluye selecciones de: Julián Marías, Lidia N.G. de Amarilla, Eduardo Gómez de Baquero, Medardo Vitier, Francisco Maldonado de Guevara, André Gide, Alfredo Carballo Picazo, Angel del Río, Pilar A. Sanjuán, Martín Alonso.
· Victoria, Marcos. Teoría del ensayo. Buenos Aires: Emecé, 1975, 151 pp. A pesar del título, el aspecto teórico queda relegado a un mínimo. El libro es más bien una colección de ensayos sobre ensayistas —Luciano de Samosata, Erasmo, Montaigne, Saint-Evremond y Vauvenargues, Rousseau, Taine, etc.—, donde se reflexiona ocasionalmente sobre el carácter del ensayo.
· Woolf, Virginia. "The Modern Essay". Collected Essays. Vol. II (London: The Hogarth Press, 1966), pp. 41-50.